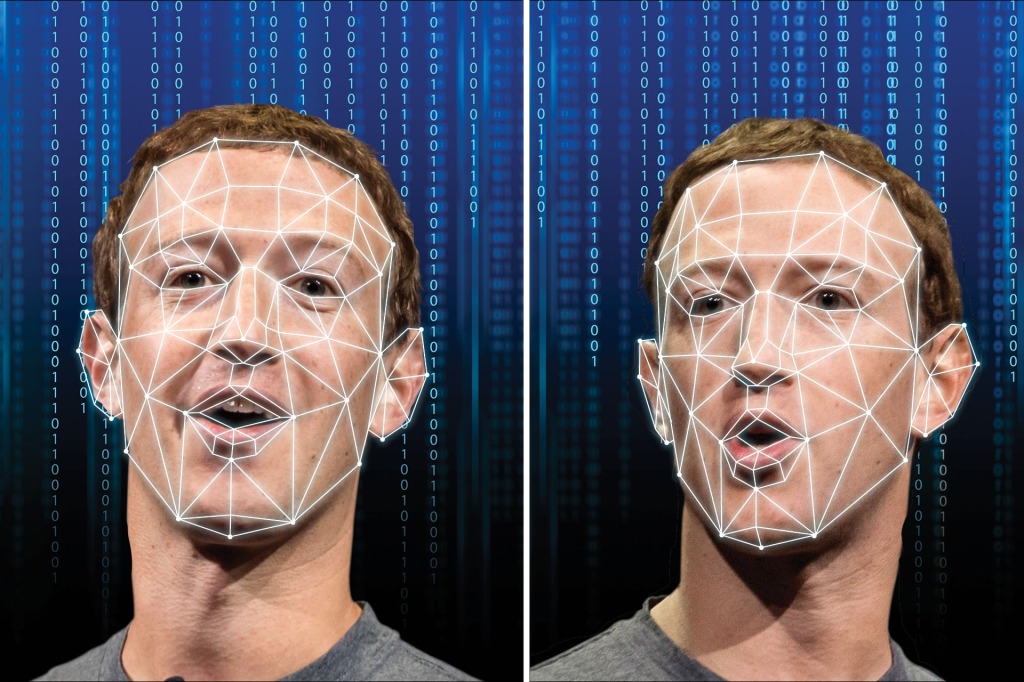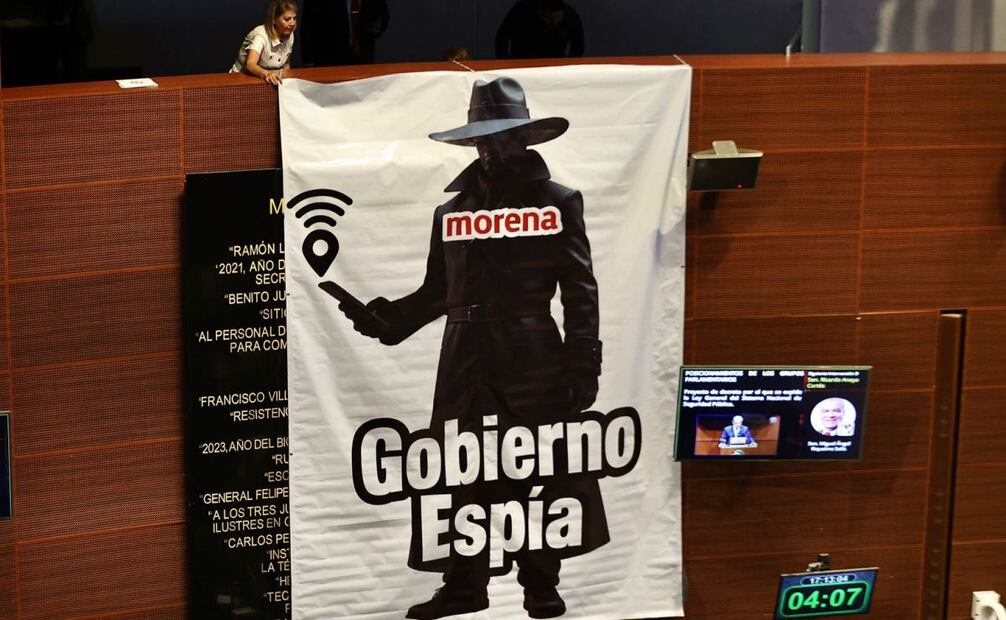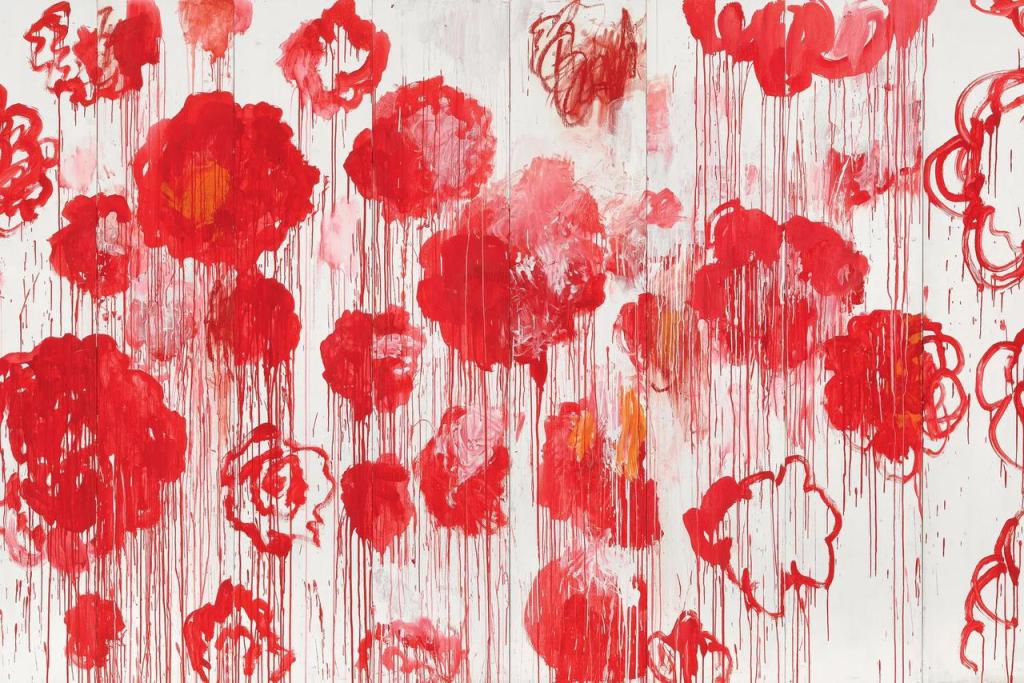
Corría el año 1949 en Argentina en donde se encontraban dos de los ahora grandes y básicos teóricos del derecho. Hans Kelsen enfrentaba su Teoría pura del derecho en contra de la Teoría Egológica de Carlos Cossio, ambos en su único idioma en común: el francés.
Carlos Cossio toma este concepto de egológica para intentar definir el derecho, esencialmente como contingente y centrado en un individuo que está sujeto a miles de millones de fuerzas y razones sociales que lo hacen moldear su subjetividad, su percepción del mundo. Por consecuencia, es este quien termina dando forma derecho mismo. Así, hace un amplio uso de una definición que termina repitiendo muchas veces en su obra y en el debate, diciendo que el derecho es “una conducta humana en interferencia intersubjetiva”.
Efectivamente todo ha sonado bastante complicado hasta este punto, aunque la verdad es que esta última frase fue una muy propia de Cossío y que en realidad solo es entendida dentro de su obra. El debate entonces versa en esos dos puntos, que resumidos son Kelsen y la idea de querer hacer una teoría pura del derecho, juntar todos sus conceptos y entenderlo más como entenderíamos una ciencia, contra Cossio, que apuesta por un derecho más fluido y moldeable en tanto es el individuo quien desde percepción, lo define.
Menciono lo complicado que puede sonar esto pero este es el debate que está esencialmente en todos lados. Una apuesta por dotar a conceptos, definiciones esencialmente fluidas. Es un diagnóstico en el que podemos encuadrar problemas cotidianos, ya que no podemos vivir sin definición alguna, todavía y aún que la única constante de la vida pareciera ser la incertidumbre.
Pareciera que este es el problema que encuentra el legislador cuando quiere abordar temáticas de identidad de género, poner y clasificar todo en una ley o reforma siempre parece estar incompleto, y siempre hay algo, o algunos, que terminan quedando fuera de esa esfera de derechos. Esta es la lógica que parece envolver la idea de siempre estar persiguiendo una ampliación propiamente de derechos, la idea de que por más que la intentemos siempre falta algo o alguien.*
Bajo esta línea de ideas y llevandole la contra a Ricardo Arjona, al mismo tiempo que admito mi derrota, quien dice que los abogados sabemos poco de amor, creo que es ese concepto el que mejor nos permite entender ese debate e incluso intentar poner en una misma categoría de indefinibles al derecho, y al amor.
Y es que estos dos conceptos parecen perseguir o incluso permanecerse en la búsqueda de algo más. En cuanto al derecho es muy sencillo entender que existen miles de elementos políticos, sociales, y económicos que lo moldean. El estudio del mismo parece más fácil toda vez que existen textos literales (leyes, jurisprudencia, doctrina etc) que podemos estudiar a través de la historia y comparar con las condiciones de la época.
La cosa es que creo que las mismas preguntas que nos hacemos respecto porque el derecho es así, son aplicables al amor. La búsqueda por un amor romántico, estabilidad, y todos los valores que le atribuimos en esta época a una relación amorosa parecen estar igual de moldeados por estas mismas razones.
Basta con ver un par de películas de Woody Allen para comprender cómo el amor que termina prevaleciendo no es el ideal o deseado por el personaje. Sino que aquel o se queda infeliz pero con aquella estabilidad que le permiten funcionar en el sistema, o le incomoda y termina por rechazar un ideal fluido en donde cree que no se necesita definir. Los claros ejemplos en Match Point y Vicky, Cristina, Barcelona. Ambas películas en donde la historia se encuadra en una línea, dicha en esta última película: “*Only unfulfilled love can be romantic / Solo el amor incompleto puede ser romántico” *
Algo causó esa línea que parece definir, vaya la redundancia, el concepto del amor, o mejor dicho, otorga una función en donde siempre se cree que se puede tener, buscar o encontrar algo más en otro lado, que lo que se tiene está de alguna forma incompleto. Digo, cabe mencionar la analogía de la media naranja. Cosa que es lo que me hizo ligarlo al derecho pues pareciera que este no termina de agotar a la justicia, sino que este la va a interpretar desde su propio interés, es decir que lo único que hacemos es acercarnos a ella. Solo el derecho incompleto puede ser justo.*
Dicho esto y bajo la premisa de Arjona, no me tomen la palabra como un iluso en el derecho o en el amor, el punto de este texto no es comprobar que no existe un derecho justo o un amor romántico, si bien lo puede insinuar, lo que trato de decir es que lo justo y lo romántico son búsquedas que a veces llegamos a probar. Claro que puede existir romance en el amor, en una relación, etc. Así como claro que puede haber justicia en el derecho con una sentencia, un amparo, un juicio, etc.
Lo que sí les puedo decir es que no llego yo solo necesariamente a esta conclusión. Dentro del debate mencionado, Cossio hacía uso de su definición rimbombante y parece que con cierto aire retador le pregunta a Kelsen: ¿Qué otra cosa hay, que no sea el derecho, que sea una “conducta humana en interferencia intersubjetiva”? Cosa a lo que Kelsen, viejo lobo de mar, contestó “C’est facile monsieur, l’amour / Es fácil señor, el amor”