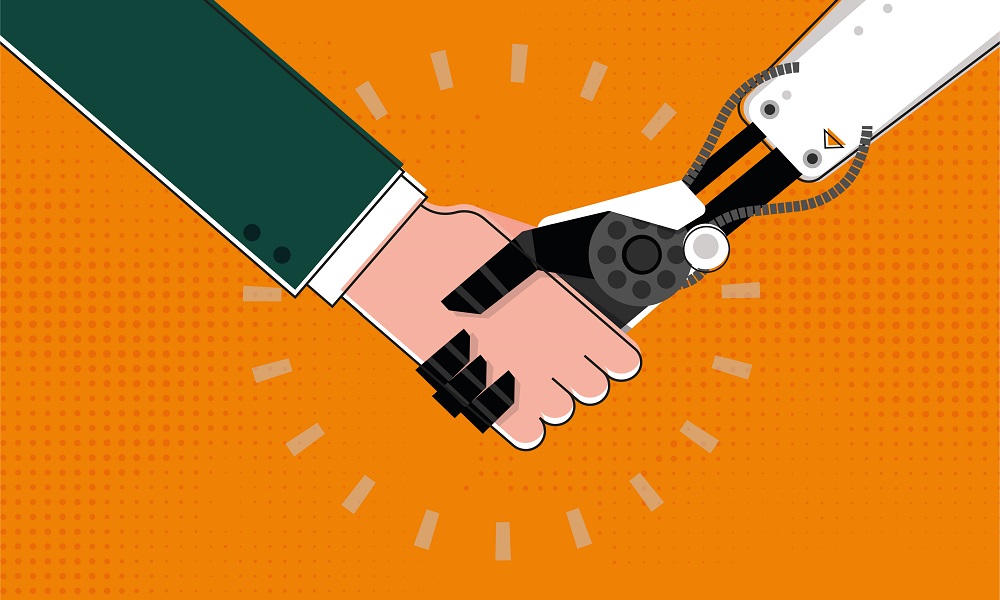Imagen: Lawvize
Actualmente, en debates sobre temas políticos como la eutanasia, el consumo de sustancias estupefacientes y, el más sonado de todos, el aborto, escuchamos con frecuencia los términos “legalización” y “despenalización” como si fueran sinónimos. Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, representan consecuencias muy distintas, con implicaciones tangibles tanto para las personas como para las instituciones que las regulan. Confundirlas no solo empobrece el debate, sino que puede llevar a decisiones públicas mal informadas y a una sociedad que criminaliza aquello que podría ser regulado.
De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), despenalizar significa “eliminar la sanción penal de una conducta, sin necesariamente regular o promoverla” (RAE, 2025). Por ende, el acto deja de ser un delito, pero eso no implica que el Estado apruebe o facilite su práctica. Es, en esencia, una estrategia de no intervención punitiva. Por ejemplo, despenalizar el consumo de ciertas drogas no significa que estas se puedan vender libremente; solo que quien consume no será perseguido penalmente por ello. Se busca evitar el castigo cuando este genera más daño que beneficio, sobre todo en contextos de salud pública o de protección de derechos fundamentales. Recordemos que los derechos fundamentales se definen como aquellos inherentes a toda persona: inviolables, inalienables e irrenunciables.
En cambio, legalizar implica regular una actividad desde el marco estatal. Esto incluye establecer requisitos, procedimientos, permisos, controles y, en muchos casos, incluso impuestos. Legalizar una práctica es reconocerla dentro del orden jurídico como una conducta permitida, sujeta a normas específicas. La legalización, por tanto, requiere un marco más complejo: es una apuesta por el control institucional frente al mercado negro o la clandestinidad.
Cabe recalcar que ambas opciones tienen beneficios y riesgos. La despenalización puede ser un paso intermedio para reducir el daño social sin provocar resistencias políticas. Sin embargo, su falta de regulación puede dejar lagunas legales o generar incertidumbre respecto a las consecuencias de realizar la conducta despenalizada. La legalización, por otro lado, ofrece mayor claridad y control, pero exige una mayor capacidad estatal y una decidida voluntad política. Además, suele enfrentarse a una resistencia social más intensa, porque implica una aceptación más explícita de la conducta en cuestión.
Por ello, lanzo la siguiente pregunta: no se trata solo de qué queremos permitir, sino de cómo queremos permitirlo. ¿Queremos dejar de castigar, o queremos además regular? ¿Queremos retirar al Estado del tema, o invitarlo a participar activamente?
En tiempos de polarización, el derecho debe ofrecer claridad conceptual. Legalizar y despenalizar no son lo mismo, y entender su diferencia es clave para construir políticas públicas eficaces, justas y socialmente legítimas.
Referencias
- Bayod López, J. C. (2003). El concepto jurídico de despenalización y su aplicación. Revista Española de Derecho Constitucional, (67), 259–286.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Derechos humanos y política de drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DrogasPoliticas2020.pdf
- Equipo editorial, Etecé. (2020, agosto 26). Derechos fundamentales - Concepto, ejemplos y derechos humanos. Concepto. https://concepto.de/derechos-fundamentales/
- Ferrajoli, L. (2006). Derecho y razón: teoría del garantismo penal (13.ª ed.). Editorial Trotta.
- Open Society Foundations. (2016). Advancing drug policy reform: A new approach to decriminalization. https://www.opensocietyfoundations.org/publications/advancing-drug-policy-reform
- Real Academia Española. (2025). Despenalizar. En Diccionario de la lengua española (24.ª ed.). https://dle.rae.es/despenalizar
- Zaffaroni, E. R. (2001). Manual de derecho penal. Parte general (2.ª ed.). Editorial Temis.